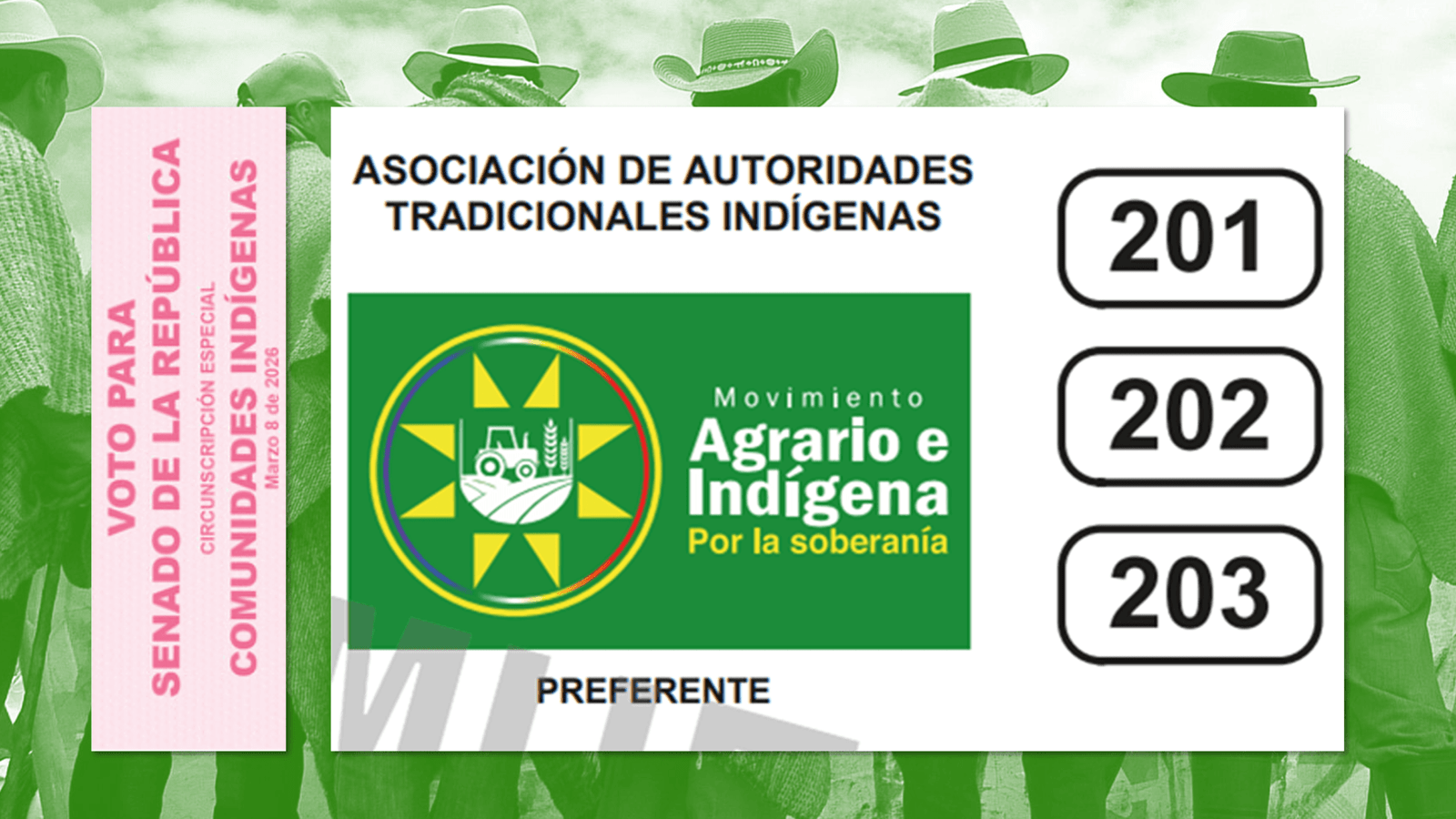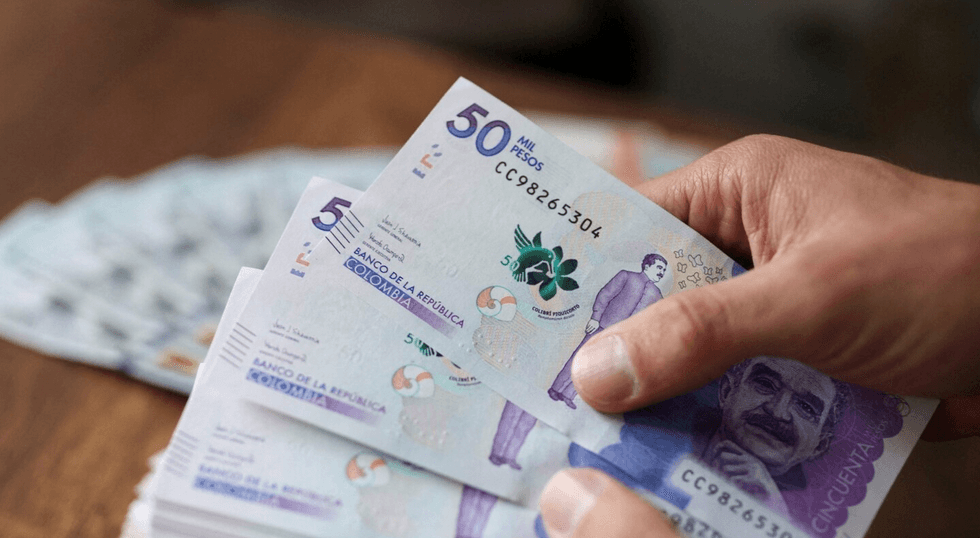Estefanía Ciro expone su producción académica en foros internacionales con la misma solidez con la que se dirige a los cocaleros del Putumayo. Sus años de experiencia en el territorio y sus estudios en economía, historia y sociología le permitieron coordinar las investigaciones sobre narcotráfico y conflicto en la Comisión de la Verdad, cuyo informe final fustigó la war on drugs librada por Washington durante medio siglo. SOBERANÍA conversó con ella al término de su seminario “Regulaciones y guerrillas en los mercados de cocaína”, organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
¿Cuál es su balance de la política de drogas de este gobierno?
Este país ha construido una masa crítica, un acumulado de información, discusión e investigación, que tiene un lugar a nivel global, porque Colombia puede hablar de la cocaína con más propiedad que cualquier otro país. Las estrellas estaban alineadas para proponer cambios reales en la política de drogas.
Mi balance es que lo que ha ocurrido es grosero, porque Gustavo Petro desconoció completamente esa discusión y nos devolvió al 2002. Antes pensaba que nos habíamos quedado en el 2012, con Juan Manuel Santos, hablando de sustitución. Ahora siento que tuvimos un retroceso muy profundo, porque no intentamos ser soberanos en nuestra política de drogas.
El gobierno suele responder a este tipo de críticas hablando desde “lo posible”. ¿Qué medidas concretas que se habrían podido tomar y no se tomaron?
Creo que esto no cabe ni siquiera en el pragmatismo. Teníamos un escenario perfecto para liderar las discusiones globales sobre regulación, pero escogimos dos cosas que no tienen impacto en la construcción de paz: la reducción de daños y al reconocimiento de la hoja de coca.
En primer lugar, defendemos la reducción de daños, pero esa discusión es mucho más sencilla en el resto del mundo. Allá el problema se puede reducir a hacer análisis de sustancias en las fiestas y a decir que todos tenemos derecho al consumo, sin pensar en su relación con el conflicto armado. ¿Cómo puede pensarse la reducción de daños para Cali o para Tumaco, con los reclutamientos y la violencia contra los jóvenes? El debate no se dio en esos términos, sino en términos de hacer reducción de daños y atacar el fentanilo, porque Biden lo pidió.
En el segundo punto, estamos de acuerdo con que la hoja de coca debe ser descriminalizada. En Bolivia hay un mercado legal de hoja de coca, una discusión sobre sus usos y un interés en exportarla. Pero ese no es el problema de Colombia. El problema de Colombia es la cocaína. Lo que está pasando es que se está definiendo cuál es la “coca buena” y cuál la “coca mala”. El debate de la Organización Mundial de la Salud es cuáles son las cocas con alto alcaloide y cuáles son las cocas con bajo alcaloide. Esta recriminalización de la cocaína juega en contra de lo que necesitamos aquí, que es regularla. Creo que hay una explosión de muchos protagonismos e interés de mostrar gestiones diplomáticas, pero no hay un proyecto claro sobre qué hacer.
¿Cuál sería una política de drogas soberana, considerando las limitaciones de un Estado como el colombiano, los tratados internacionales y la presión de Estados Unidos?
Pensemos en el cannabis. Ese es un mercado en el que se compite con fuerza a nivel internacional, porque ahí hay mucha ciencia. Hay una carrera por producir mejores flores, para que surtan ciertos efectos y para que tú sepas qué te fumas. En eso están todos los jardineros en Estados Unidos y Europa. Si no nos montamos a ese bus rápido, ya hay un trecho científico en el que estamos quedados.
En Colombia tenemos tres actores: los consumidores que tienen autocultivos, los productores que tienen cultivos en el norte del Cauca y quienes producen con las licencias que se han otorgado desde 2014. Hablar de una política de drogas soberana es hablar de un mercado soberano del cannabis, que sirva para la construcción de paz en el norte del Cauca. El desangre de esos resguardos tiene que ver con que ellos han intentado un control soberano sobre eso, por fuera de la estigmatización antinarcóticos, resolviendo tensiones internas, con un actor armado y un Estado que los ignora.
Una política de drogas soberana sería que el estado escuche, construya con la gente, entienda el fenómeno y tenga una regulación comunitaria, justa, científica y que construya paz en el territorio. Pero eso nunca se hizo. Se hicieron proyectos de ley que no pasaron ni fueron consensuados. El Ministerio de Salud autorizó a quienes tienen licencias a vender la flor del cannabis. ¿Y el norte del Cauca qué? ¿Esa es la última alternativa para mostrar que somos una vanguardia y que la política de drogas sí funcionó? La legalización se justifica diciendo que la gente está “enferma”, y que, para reducir los daños —porque Naciones Unidas dijo— se va a permitir que accedan a marihuana en dispensarios, con médicos que otorguen los permisos. ¿A qué político le van a tocar los dispensarios? ¿Con qué actores van a pactar? ¿Qué médicos que expedirán las fórmulas? Todas las discusiones sobre cómo hacer una mejor política de drogas se conjugan con la falta de soberanía.
La agenda no puede ser sumarnos a Bolivia ni sumarnos a la reducción de daños, que es un debate europeo. La Comisión de la Verdad plantea que el prohibicionismo provoca regulaciones armadas que violan los derechos humanos. Hay que cambiar el modelo prohibicionista porque tiene un efecto directo sobre esas violaciones. Rodrigo Duterte, por ejemplo, está siendo investigado internacionalmente por los crímenes cometidos en nombre de la política de drogas en Filipinas. Pero aquí seguimos pidiéndole permiso a Viena[1]. Si vamos a hablar en términos de diplomacia, ¿por qué no estamos hablando en Ginebra[2]? En un momento único, en el que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU está diciendo que la política de drogas viola los derechos humanos y que el régimen global debe revisarse. ¿Por qué Colombia no le está dando insumos ni apoyándolo? No para regularla mañana, sino para abrir una discusión real sobre las violaciones de derechos humanos. Nadie lo hecho. Seguimos, año tras año, yendo al paseo de Viena sin una estrategia clara sobre hacia dónde queremos ir.
En su seminario, usted habló de 100.000 familias campesinas cocaleras.
Esas son solo las que se inscribieron al PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) en 2017. Si tenemos 250.000 hectáreas, digamos que hay 200 mil familias. Una familia campesina tiene cuatro o cinco personas. Estamos hablando de una masa poblacional muy significativa.
Sin embargo, a pesar de que la opinión pública suele ensalzar a los campesinos, los protagonistas de la política están tratando peor que nunca a los cocaleros.
El retroceso es ese: escuchar a un presidente que manda la razón en Twitter, diciendo “campesinos cocaleros, no le hagan caso al narcotráfico”. Estamos a un paso de volver a la idea del “narcocultivador”, porque el discurso es que ellos conscientemente deciden apoyar al narco vendiéndole sus productos. La narrativa es muy importante. Yo acabo de volver de Bolivia, donde Evo Morales representa a los campesinos cocaleros, y acusarlo a él y a sus seguidores de ser narcotraficantes es una herramienta política. Más allá de la polarización, es sorprendente escuchar a los académicos hablar del narcotráfico, el narcotráfico y el narcotráfico… En este momento no tenemos eso en Colombia, pero estamos a punto de perder la ventana que abrieron los acuerdos de paz, de que por primera vez los campesinos cocaleros se dijeran “somos una fuerza política y tenemos derecho a existir”. Los acuerdos de paz mantuvieron el prohibicionismo, pero ya había un respeto por eso, una idea de una fuerza cocalera que hacía parte de un mercado que los explotaba, y que tenía que transitar.
Ahora se reconoce que hay unos campesinos, pero como no le hacen caso al presidente y “le hacen caso a los narcotraficantes”, se permite cualquier política, hasta el punto de hablar de glifosato. La aspersión aérea sigue suspendida, pero la terrestre ya está ocurriendo. Están usando el glifosato. Hay un contrato de 7 mil millones con la Policía para llevar erradicadores, que no sabemos si son civiles o militares. Estamos ad portas de que llegue la derecha y haga clic. Estamos tan entregados en la política de drogas que duramos dos años pegados a todo lo que dijera Biden y su política “holística”, pero en el último año hemos asumimos todo el discurso securitivista de Trump. Ahora revientan con Trump y se podría abrir un espacio muy interesante en la opinión pública, pero no ocurre. Nadie dice nada.
¿La Política Nacional de Drogas del 2023 no escuchó a esos campesinos cocaleros?
Ahí hay unos grises. Por supuesto que la gente se mueve en el marco de un gobierno de izquierda, porque ahí depositó sus esperanzas y la figura de Petro, recién llegado, convoca. En cuanto a lo metodológico, la Política menciona un número exorbitante de entrevistas o eventos y dice que en seis meses los recogieron, los analizaron y llegaron a unas conclusiones. No puedo negar que hubo participación, pero el texto es muy discordante. Al principio hace todo el diagnóstico sobre la cocaína y su guerra, pero luego pone como solución la regulación de la hoja de coca. Lo de “oxígeno” y “asfixia” es una política de Biden, la política holística, y el tercer punto es la diplomacia. La política está muy mal estructurada. Después saldrá a la luz quiénes le dieron el aval a esos documentos.
[1] Sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que sostiene y legitima el enfoque prohibicionista.
[2] Sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.